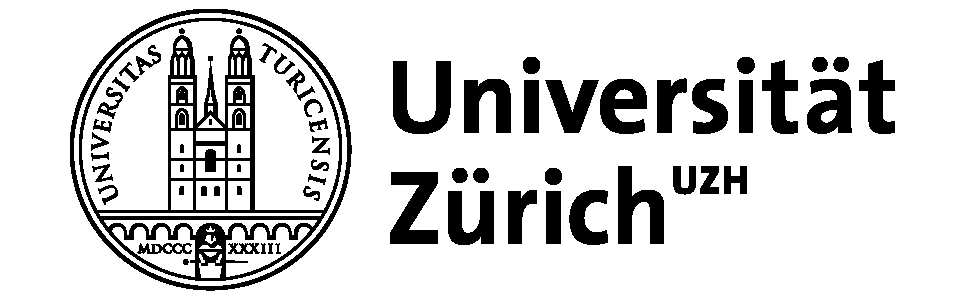Resistencia y retorno de Guillermo de Torre
Adriana Abalo Gómez
Universität Bern / Grupo de Investigación Valle-Inclán de la Universidade de Santiago de Compostela
Abstract: Guillermo de Torre (1900-1971) keeps occupying a non-place in the annals of the Spanish Literature, partly due to the fact that he developed his intellectual career in a physical, political and aesthetic third-space. The context in which he introduced his works —affected by the logic of the Francoist dictatorship and the Cold War— prevented the reception of his proposals, which questioned not only the political, but also the aesthetic and idiosyncratic polarisation of our modernity. Despite his resistance movement and his return to the lost cultural field, especially during the 60s, Guillermo de Torre keeps occupying a marginal place in the Spanish historiography.
c
Keywords: Guillermo de Torre; tercer-espacio; historiografía española
1 Introducción
El crítico Guillermo de Torre sigue ocupando un no-lugar en la historiografía de la literatura española debido en gran parte a esa suerte de tercer-espacio en el que desenvolvió su trayectoria intelectual. Su comprensión del fenómeno literario y político de la modernidad estética lo condujo hacia un espacio membrana, un espacio liminar que funciona como una suerte de puente entre dos polos dentro de una concepción binaria de los espacios (físico, político, literario) (Bhabha 2002), en el que Torre acabó por acomodar todos sus planteamientos.
El caso de Guillermo de Torre es emblemático porque ocupó un tercer-espacio físico (a caballo entre España y Argentina), político (fue un republicano, pero liberal y no revolucionario) y literario (defendió una literatura responsable, integradora de la experimentación vanguardista y el compromiso social).[1] Esto es, siempre se movió en un espacio frontera que, volviendo a Bhabha (2002: 20), «despliega y desplaza la lógica binaria mediante la cual suelen construirse las identidades de la diferencia, es decir, negro/blanco, yo/otro», rechaza «la estructuración hegemónica de los campos» y nos obliga a «redefinir los límites simbólicos entre los extremos». Como cabría esperar, en estos terceros-espacios se han construido identidades innovadoras de cuestionamiento y de colaboración, pero también de fricción (Bhabha 2002: 18), como fue la de Guillermo de Torre.
En lo que sigue repasaremos la forja de este tercer-espacio (que comenzó siendo físico y acabó por ser también político y literario) en el que Guillermo de Torre llegó a gozar de cierto éxito hasta que la fisura de la Guerra Civil polarizó los posicionamientos a tal punto que los terceros-espacios quedaron relegados a lugares marginales sin retorno. Finalmente veremos que, pese a sus maniobras de resistencia a la invisibilidad y sus intentos por hacer de esta tercera vía un lugar sólido y legítimo, especialmente en su retorno editorial a España durante los años sesenta, su identidad descentrada lo condenó a ocupar un no-lugar en el que todavía lo arrinconan los anales de la literatura española.[2]
2 La forja del tercer-espacio
Guillermo de Torre nació con el siglo y creció al compás de los movimientos de vanguardia. Este fue el hábitat natural de un joven Torre que alcanzó la edad adulta en 1918 y habría de ser su lanzadera para convertirse en el abanderado del nuevo régimen literario. Desde la joven edad de dieciséis años llamó a las puertas de autoridades vanguardistas en busca de padrinos que le abriesen camino, vgr. la correspondencia que cruzó con Cansinos Assens entre 1916 y 1919 (García 2004). Sus tempranísimas colaboraciones en las revistas de la época «le valieron un puesto destacado en la crítica de los primeros años de la década de los veinte» (López Cobo 2016: 70) y, antes de publicar Literaturas europeas de vanguardia (1925) ya había firmado numerosos artículos con excelente acogida en revistas vanguardistas de alcance internacional (Soria Olmedo 1988), colaborado en Revista de Occidente desde 1924 y traducido o versionado a célebres poetas franceses (Apollinaire, Reverdy, Cocteau, Cendrars o Max Jacob). Sin olvidar que se había dado a conocer como creador de vanguardia con dos trabajos clave: Manifiesto Vertical Ultraísta (1920) y el poemario Hélices (1923). En 1925, annus mirabilis de la vanguardia española, publicó su virtuoso trabajo Literaturas europeas de vanguardia y terminó de afianzar su centralidad en el campo literario español (Abalo Gómez 2024a).
No obstante esta prematura legitimación, Guillermo de Torre pronto se adentró en el tercer-espacio al comenzar a explorar al mismo tiempo el campo literario argentino. Señala Ródenas de Moya (2013: 24) que con la publicación de Literaturas europeas de vanguardia el crítico ya estaba actuando «como corredor literario y enlace intercontinental», una condición que pronto iba a definir su identidad diferencial. Torre procuró divulgar sus trabajos en revistas porteñas y publicó tempranamente en Martín Fierro, Proa o Nosotros. Su libro Literaturas europeas de vanguardia fue profusa y positivamente reseñado en Argentina, entre otros, por su cuñado Borges. Cuando el crítico desembarcó en Buenos Aires en agosto de 1927 con motivo de su matrimonio con Norah Borges, el campo literario bonaerense lo estaba esperando. Allí residió durante cuatro años y medio y su aclimatación fue extraordinaria. En menos de un año se había convertido en redactor de La Nación y secretario del suplemento literario, colaborador asiduo en Caras y Caretas, El Hogar o Síntesis, además de primer secretario de Victoria Ocampo en la emblemática Sur, donde acabó de consolidar su prestigio como crítico literario universalista. Desde estas tribunas, empujado por su afán de interconectar e integrar, Torre editó y divulgó a sus colegas peninsulares (Lorca, Gerardo Diego, Alberti, Ayala, Jarnés o Ernestina de Champourcín), hasta convertirse en muy poco tiempo «en un agente mediador de primerísima importancia» (Zuleta 1993: 20). Aun así, tras la proclamación de la Segunda República, Guillermo de Torre quiso regresar a España y en febrero de 1932 la familia estaba de vuelta: Torre desembarcaba «con una personalidad intelectual ya sólidamente perfilada» (Zuleta 1993: 27). Durante los escasos cuatro años previos a la Guerra Civil, el crítico siguió apuntalando su condición de puente literario entre las dos literaturas hispánicas: vinculado al campo bonaerense mediante su labor en Sur y otras revistas argentinas, así como manteniendo una activa correspondencia con sus colegas latinos y a la vez colaborando en numerosos diarios españoles: El Sol, Luz, Diario de Madrid, Diario Mundo, Revista de Occidente, Gaceta de Arte o Índice Literario.
El estallido de la Guerra Civil le arrebató su espacio físico e intelectual natural, aunque para él no supuso el hiato profesional que fue para muchos de sus colegas. Torre salió del país rumbo a Buenos Aires y antes de su llegada ya había sido requerido por Gonzalo Losada para asesorar un proyecto editorial que resultaría la potente editorial homónima. Desde 1937 Guillermo de Torre diseñó y dirigió varias colecciones que son expresivas de su interés por seguir fortaleciendo el puente y con él afianzar su identidad en ese tercer-espacio poco explorado hasta la fecha. Su extraordinaria actividad en la editorial le llevó a ocupar un lugar preeminente en la edad de oro de la edición en América Latina y a proyectarse no solo como uno de los mayores editores y críticos del panorama hispánico sino, sobre todo, como un mediador sin parangón entre la literatura de las dos orillas. Si bien es cierto que la centralidad que Torre adquirió en el campo latinoamericano no tuvo parangón, muy a su pesar y empero sus notables esfuerzos, en el campo español de posguerra. La posibilidad de sobrevivir en ese tercer-espacio que con tanto esmero había venido construyendo desde el arranque de su carrera, quedaba frustrada por los acontecimientos históricos.
3 Del tercer-espacio… al no-lugar
Desde 1937, Buenos Aires le dio a Guillermo de Torre una tribuna literaria e intelectual magnífica. Sin embargo, no resultaba suficiente para llegar al público natural que el curso de la historia había o bien desperdigado a lo largo y ancho del globo o bien clausurado al otro lado del Atlántico. Torre no dejaba de sentirse desubicado en el sentido más literal del término, no solo por haber perdido su emplazamiento natural sino, sobre todo, su condición de puente cultural entre las dos orillas.
Esta especie de supervivencia deslocalizada se fue acentuando con el paso del tiempo hasta que, entrada la década de los sesenta el crítico se empeñó en revertirla. En cuanto el sistema literario peninsular cedió mínimamente a la recuperación de la obra de los desterrados, se alzó como portador de la memoria borrada, enfocándose en escribir y editar en y para el público español (Ródenas de Moya 2023: 430). Escribió más que nunca con el afán de reencontrar a sus lectores perdidos, trabar y fortalecer el puente. Tenía muy claro el objetivo: «abrir el camino hacia una inteligencia sobre las bases de la concordia y libertad, entre los emigrados y los que han permanecido en España» (Zuleta 1993: 39). Por eso editó toda su producción en España (nada menos que quince títulos), en sellos atraídos por la prosa de ideas del exilio (Taurus, Guadarrama, Seix Barral, Gredos, Alianza), hasta lograr «una presencia en los anaqueles de las librerías españolas que ya no iba a abandonar hasta su muerte» (Ródenas de Moya 2013: 85). Algunos de los títulos más emblemáticos que atestiguan sus maniobras de inserción son: El fiel de la balanza (Taurus, 1961); La aventura estética de nuestra edad (Seix Barral, 1962); Historia de las literaturas de vanguardia (Guadarrama, 1965); Apollinaire o las teorías del cubismo (Edhasa, 1967); Del 98 al Barroco (Gredos, 1969); Nuevas direcciones de la crítica literaria (Alianza, 1970).
No se trataba de retornar físicamente (Torre viajó varias veces a España desde 1951 y llegó a pasar largas temporadas sin pretender quedarse), sino de recuperar el lugar que creía merecer: iba en busca del espacio que las nuevas generaciones debían darle en calidad de mayor, en calidad de portador de conocimiento, de pensamiento y del sistema de valores de la modernidad estética que el régimen había barrido y era preciso rescatar para sobreponerse a la quiebra de la tradición.
Sin embargo, la maquinaria de resistencia y retorno que Torre puso en marcha expresaba unos posicionamientos literarios y políticos deudores de una tercera vía que resultaba difícilmente aceptable para el público receptor del interior. Ejemplo de ello es la non nata revista El Puente, reconducida en la posterior colección homónima (1963-1968), que Guillermo de Torre puso en marcha junto a algunos intelectuales comprensivos del interior (Ridruejo 1952: 5): Carles Riba, José Luis Aranguren y Juan Marichal. El proyecto hacía sistema con otras iniciativas que desde comienzos de los sesenta fomentaban el reencuentro intelectual y ocupaban un tercer-espacio inexplorado, que se quería de colaboración, de integración, y desde el que se pretendía superar en términos culturales pero también políticos la brecha abierta por la fratricida guerra.[3] La naturaleza de esta tercera vía no era genuinamente cultural ni únicamente literaria, sino que tenía un notable trasfondo político. Y dicho trasfondo concordaba con el que sostenía el Congreso por la Libertad de la Culturay su buque insignia Cuadernos: promover la reconciliación y colaboración entre los intelectuales del interior y del exilio y hacerlo desde un posicionamiento aparentemente apolítico, en este caso intraliterario, a fin de reconciliar los dos campos intelectuales fisurados por la Guerra Civil (Abalo Gómez 2024b). Así se lo trasladaba Torre a Max Aub pocos meses antes de lanzar el primer título:
[El Puente] tenderá, efectivamente […] a buscar, a consolidar más bien, un enlace entre los autores españoles del exilio y los de dentro de España solidarios en la misma actitud disidente. Nada de política inmediata pero sí en su última y superior intención. Se nutrirá preferentemente de ensayos sobre temas hispánicos e hispanoamericanos […] el editor quiere osadamente imprimir esos libros en Madrid, pues el propósito justamente es que sean leídos en España ciertos autores. [febrero de 1962]. (Gerhardt 2011: 243).
A priori, tanto el proyecto El Puente como la publicación masiva en España de sus ideas —unas veces en títulos nuevos y otras en reediciones— presumían ser una inteligente y eficaz maniobra de inserción en el campo literario perdido. Sin embargo y, contra todo pronóstico, ni la colección ni las obras de Torre recibieron la recepción ni la acogida esperada. ¿A qué se debió?
Como se ha estudiado en términos generales, su mala recepción pudo partir de la «falta de entendimiento intergeneracional entre el exilio y el interior», de la ausencia de frecuencia entre una «desmemoriada juventud presentista» y «los exiliados anclados en la España soñada» (Rodríguez Hoz 2023: 240). A ese anacronismo entre, como ha señalado Gracia (2010: 194), la intelectualidad española que tenía «la urgencia de inventar el futuro» y los exiliados republicanos que vivían «con la alarma activada de la restitución de aquel pasado». Y así era, pues cuando Torre puso en marcha sus estrategias de inserción, el público español que lo iba a recibir no eran los intelectuales, ni liberales ni revolucionarios, con quienes había compartido tapete, sino la generación de los niños de la guerra plenamente politizada. Él lo sabía y por eso se adelantó a escribirle a Josep Maria Castellet en 1957, casi rogándole atención: «insisto en que los testimonios de interés o adhesión recibidos desde España, por parte de las nuevas generaciones, son al cabo, y sin duda, los que más me importan» (en Vauthier 2021: 237).
Asimismo, hay ciertas condiciones en el posicionamiento estético y político de Guillermo de Torre que aún dificultaron más su recepción y su posterior incorporación al canon. Están estrechamente relacionadas con el mencionado tercer-espacio físico-político-literario sobre el que forjó su identidad. El mensaje que Torre lanzaba sistemáticamente en sus obras encerraba una «velada nostalgia de la mentalidad liberal demonizada» asentada sobre «unas marcas ideológicas de origen que no podían menos que remitir a un sistema de valores y expectativas que había sido derrotado» (Ródenas 2023: 133 y 231). Política y literariamente, Guillermo de Torre reivindicaba valores que no podían ser recibidos ni escuchados en un contexto de fuerte polarización, deudor del franquismo, primero, y de la lógica de la Guerra Fría, después: por un lado, el socialismo democrático de raíz republicano-liberal que privilegiaba la libertad individual e intelectual; por otro, la tradición estética igualmente liberal (arraigada en la estética antirrealista de las vanguardias históricas y formalizada luego en la literatura responsable). Este fue el tercer-espacio en que Guillermo de Torre se instaló e instaló su obra, una tercera vía de acercamiento entre bandos políticos y estéticos que de ninguna manera encontrarían acomodo en las coordenadas españolas de los años sesenta. El posicionamiento estético-ideológico de Torre arraigaba en unas circunstancias históricas y literarias completamente desfasadas de la nueva realidad.
4 Última reflexión
Instalarse en un tercer-espacio que rechazaba la estructuración hegemónica y polarizada de los campos y redefinía los límites simbólicos entre los extremos, fue un arma de doble filo para Guillermo de Torre. El crítico comenzó ocupando una posición-frontera sobre la que forjó su identidad diferencial de agente mediador, y esta particular condición lo condujo a unos planteamientos político-literarios superadores de los extremos fáciles y de los falsos dilemas sobre los que se sostuvo el binarismo político y estético durante la modernidad. No obstante, sus genuinos planteamientos no lograron resistir la larga guerra de fuegos cruzados que ocupó buena parte de nuestro siglo XX. El contexto español y el contexto occidental no estaban preparados para escuchar, mucho menos asimilar, los cuestionamientos que lanzaba Guillermo de Torre, y su permanente defensa del tercer-espacio acabó confinándolo a un no-lugar sin regreso.
Ni la crítica literaria de posguerra ni la de la Transición llegaron a recuperar la producción de Guillermo de Torre, que hasta hace bien poco ha permanecido en los márgenes del canon. ¿Es esto así porque tal vez quienes se ocuparon de reconstruir la historia literaria reciente fueron, citando a Zuleta (1993: 133) «críticos bisoños y otros que no lo eran, pero que escribían en medio del creciente fragor de pugnas intelectuales, ideológicas y políticas de signos contrapuestos»? De ser así, los asuntos políticos, en este caso, desplazaron el eje del debate literario –cuando no lo anularon– y ocurrió lo que María Zambrano (1961: 67) nos enseñó en su «Carta del exilio»: «todos los exiliados que nunca tuvimos una específica actividad política, nos reconocemos en esas pinturas de Velázquez que son el Niño de Vallecas o el Bobo de Coria, esto es, en bufones de corte, del pasado, de un misterioso y especial pasado, por no decir que queda al margen, intacta, la cuestión de nuestro trabajo».
Referencias
Abalo Gómez, Adriana (2024a). «Literaturas europeas de vanguardia, de Guillermo de Torre: maniobras de posicionamiento en la aventura estética de los años veinte», Arbor 200 (812), 1-11. <https://doi.org/10.3989/arbor.2024.812.2704>.
Abalo Gómez, Adriana (2024b). «Maniobras político-literarias de Guillermo de Torre desde el exilio: Apollinaire y las teorías del cubismo en la colección El Puente», Creneida. Anuario de literaturas hispánicas 12, 507-532.
Bhabha, Homi (2002). El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial.
García, Carlos (2004). Correspondencia Rafael Cansinos Assens y Guillermo de Torre 1916-1955, Madrid, Iberoamericana Vervuert.
Gerhardt, Federico (2011). «Todos los puentes El Puente. Una colección en tres épocas», Olivar 12 (16), 241-283.
Gracia, Jordi (2010). A la intemperie: exilio y cultura en España, Barcelona, Anagrama.
Gracia, Jordi & Domingo Ródenas de Moya (2013). Historia de la literatura española. Derrota y restitución de la modernidad (1939-2010), Barcelona, Crítica.
López Cobo, Azucena (2016). Estética y prosa del arte nuevo. José Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Guillermo de Torre y Fernando Vela, Madrid, Biblioteca Nueva.
Ridruejo, Dionisio (1952). «Excluyentes y comprensivos», Revista de Barcelona 1, 5.
Ródenas de Moya, Domingo (2013). «Guillermo de Torre o la ética de la crítica literaria», en: Domingo Ródenas de Moya (ed.), Guillermo de Torre. De la aventura al orden, Madrid, Fundación Banco Santander, 9-106.
Ródenas de Moya, Domingo (2021). «Ensayos desplazados: el retorno precario del exilio», en: Gracia, Jordi & Domingo Ródenas de Moya (eds.), Las dos modernidades. Edad de Plata y transición cultural en España, Madrid, Visor Libros, 231-257.
Ródenas de Moya, Domingo (2023). El orden del azar. Guillermo de Torre entre los Borges, Barcelona, Anagrama.
Rodríguez Hoz, Rebeca (2023). ¿Qué fue de la niña bonita? La experiencia republicana en la narrativa (1937-2021), Zaragoza, Genueve Ediciones.
Soria Olmedo, Andrés (1988). Vanguardismo y crítica literaria en España (1910-1930), Madrid, Itsmo.
Torre, Guillermo de (1958). Problemática de la literatura, Buenos Aires, Losada.
Vauthier, Bénédicte (2021). «A deshora, 1956-1963: “Literatura responsable” y engagement. Seguido del epistolario G. de Torre-J. M. Castellet», in: Larraz, Fernando & Diego Santos Sánchez (eds.), Poéticas y cánones literarios bajo el franquismo, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 211-250.
Zambrano, María (1961). «Carta del exilio», Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura 49, 65-70.
Zuleta, Emilia de (1993). Guillermo de Torre entre España y América, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo.
- La literatura responsable es el ideal literario con el que Torre respondió al debate del engagement instalado durante la modernidad estética en Europa y quiso resolver el falso dilema que había categorizado la producción literaria contemporánea entre literatura comprometida o literatura pura. Su respuesta: literatura responsable, “tan lejos del sectarismo como de la gratuidad” (Torre 1958: 185). ↵
- La reciente y magistral biobibliografía de Guillermo de Torre, publicada por el profesor Domingo Ródenas de Moya, El orden del azar. Guillermo de Torre entre los Borges (Anagrama, 2023), ha conseguido revertir parcialmente esta situación. ↵
- Destacan la obra de José Ramón Marra López, Narrativa española fuera de España (1939-1961) (Guadarrama, 1963); la labor de Ínsula en el rescate de nombres y textos del exilio, de Revista de Occidente, Índice Literario o Papeles de Son Armadans; la evidente tarea de Cuadernos (1954-1966) y de Ibérica. Por la libertad; el encuentro entre exiliados y antifranquistas del interior en el IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich en 1962; la colección editorial Ruedo Ibérico también clave en la labor de transmisión; o la política editorial de Taurus que desde 1957 fue «una ventana abierta al ensayo exílico» (Ródenas de Moya 2021: 234), seguida por Guadarrama y Seix Barral. Señalan con acierto Gracia y Ródenas de Moya (2013: 87) que todo aquello fue «una llamada a despolitizar la actividad literaria y cultural» pues la entrada del exilio solo cabía dentro de un marco «de asepsia política». ↵